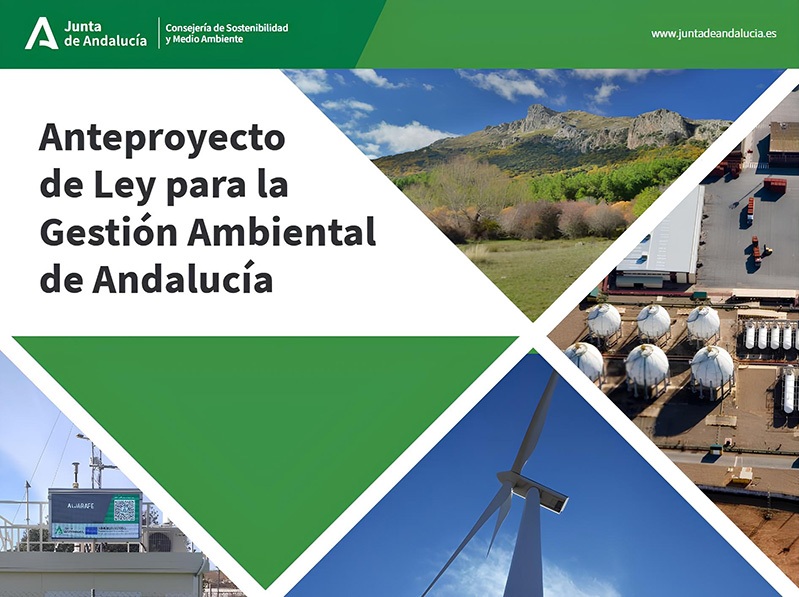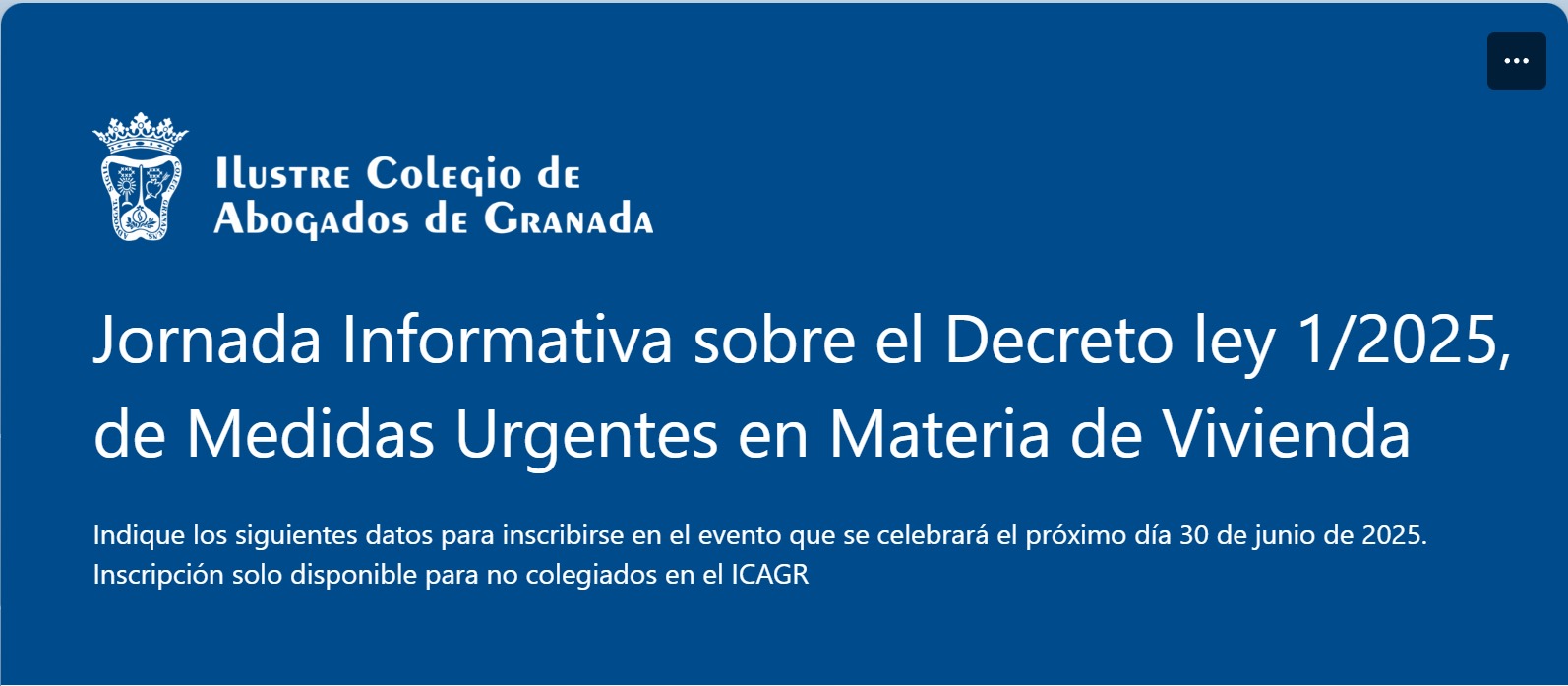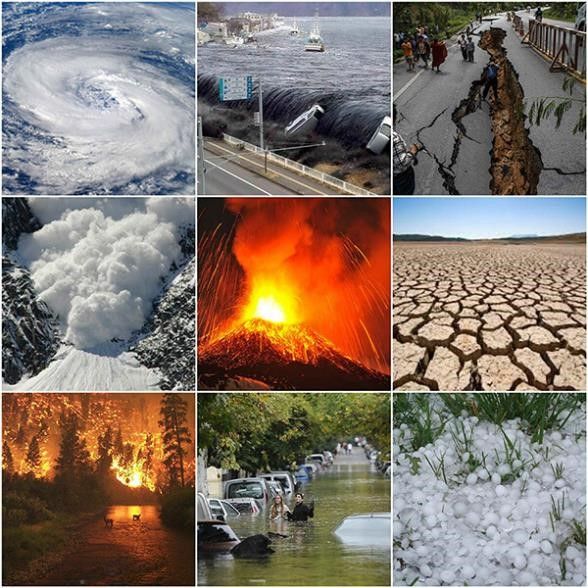
El trauma que supone para cualquier sociedad organizada una guerra o una catástrofe natural nunca supone poner el contador a cero. Las estructuras sociales y jurídicas, así como las infraestructuras dañadas, sean inservibles como recuperables, no desaparecen, pueden ser recuperadas.
La cuestión es, sin embargo, si con motivo de la desgracia, la reconstrucción es una oportunidad para mejorar, para demostrar la resiliencia de la ciudad y si es una oportunidad para crear nuevas estructuras jurídicas de protección frente a futuras catástrofes cada vez más frecuentes.
El “cambio“ de ciclo climático en el que estamos inmersos agudiza la frecuencia y la intensidad de los riesgos naturales, convirtiéndolos en catástrofes cada vez más graves y más habituales. El urbanismo es sólo una de las herramientas de las que disponemos para actuar frente a estos desastres, pero sin duda es una de las más potentes para, por lo menos, mitigar el impacto social y económico que las catástrofes arrastran indefectiblemente.
Nos enfrentamos así a un doble desafío:
- La propia reconstrucción de viviendas destruidas o inhabitables.
- Atender a la crisis habitacional de la última década.
La grave carencia de viviendas, tanto para los antiguos residentes (porque miles de viviendas han desaparecido o se han visto afectadas) como para los nuevos (aquellos que antes de la catástrofe no encontraban oferta). Así las preguntas son, ¿disponemos de instrumentos jurídico-urbanísticos suficientemente ágiles para acometer una reconstrucción? ¿qué cambios serían necesarios para generar un escenario de prevención con suficientes garantías?
Historia de la reconstrucción urbana
A) La reconstrucción urbanística de post-guerra.
El primer lustro de la posguerra estuvo acompañado por el duelo y el estado de shock generalizado en el que había quedado toda España. Para acometer estos retos el régimen de Franco se dotó de diferentes organismos e instituciones. El 25 de marzo de 1938 se crea par Decreto el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, a quien se le encomienda “la dirección y vigilancia de cuantos proyectos generales o particulares tuviesen par objeto restaurar o reconstruir Ios bienes de todas clases dañados por la guerra”. La Dirección General de Regiones Devastadas que acometió la reconstrucción general de municipios mientras que el Instituto Nacional de la Vivienda (1939) y la Obra Sindical del Hogar (1940) se encargaron de articular y ejecutar la ley de 14 de abril de Viviendas Protegidas de 1939 que intentó mitigar la apremiante carencia habitacional.
Inicialmente el régimen franquista optó por limitar el crecimiento urbano y fomentar la reconstrucción y la construcción rural en un país todavía agrícola. Hubo que esperar hasta 1943-1944 para que finalmente el Estado priorizara sobre los enclaves urbanos, en detrimento de la política agraria desarrollada en años anteriores. A partir de entonces se concretaron iniciativas legislativas y de fomento de construcción de viviendas, con una normativa estatal de construcción de viviendas de alquiler para las clases medias, de la que también las empresas privadas, con estímulos fiscales, se aprovechaban. El régimen abordó el alza de los alquileres imponiendo topes, y más tarde prohibiendo nuevas subidas. Como consecuencia, la construcción de casas de alquiler dejó de ser atractiva para las empresas privadas, lo que llevó a que estas viviendas fueran retiradas del mercado de alquiler y se vendieron a clientes acomodados.
En estos procesos de reconstrucción es fundamental la participación ciudadana. Esto asegura que las necesidades y deseos de los ciudadanos sean tomados en cuenta y que la reconstrucción refleje las aspiraciones de la comunidad. Sin embargo, en la post-guerra española solo el bando vencedor participó y se benefició de la reconstrucción.
B) Traslado de municipios por catástrofe
Esto significa que los pueblos afectados por ciertas catástrofes tuvieron y tendrán, que ser abandonados creando nuevos asentamientos en zonas no inundables o susceptibles de edificación.
Estos traslados implican la construcción de nuevas infraestructuras y viviendas para los residentes, asegurando que el nuevo asentamiento esté mejor preparado para futuros eventos climáticos extremos. El proceso de traslado incluye la planificación y construcción de nuevas instalaciones urbanas.
Entre Resoluciones ministeriales, Comisiones Provinciales y el buen hacer de políticos asesorados por buenos técnicos, desarrollarán articulando, dotando y aprobando transformaciones urbanísticas tan drásticas como eficaces, acordando incluso el traslado de pueblos completos a un nuevo emplazamiento más alejado de las amenazas de posibles inundaciones, terremotos e incluso deforestación y sequía.
Todo esto nos debe hacer reflexionar sobre la posibilidad de disponer, en la normativa actual, de una herramienta ágil de planeamiento y gestión urbanística ante situaciones de catástrofe.
C) Legislación y normativa post-catástrofes naturales
La normativa post-catástrofes naturales en España abarca una serie de leyes y planes que buscan mejorar la capacidad de respuesta ante desastres y proteger a las personas y bienes afectados que, aunque no son normas urbanísticas, son sin duda alguna el fundamento jurídico que obliga a los poderes públicos a actuar.
La Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil -LSNPC- establece el marco legal para la protección civil en caso de emergencias y catástrofes naturales. Incluye medidas para la planificación y coordinación de respuestas ante desastres. Así, el art. 5 LSNPC establece que:
“1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención.
2. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución.”
Esta Ley establece, en su capítulo V, el marco normativo de la “fase de recuperación” (art. 20 LSNPC) tras una emergencia, que estará “integrada por el conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia.”
El procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se regula en el art. 23 LSNPC que establece que: “1. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil prevista en esta ley se efectuará por acuerdo de Consejo de ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas.” Todo ello previo informe de la comunidad o comunidades autónomas afectadas.
A los efectos de la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
Sin embargo, cuando la ley establece las medidas aplicables (art. 24 LSNPC) todas esas son eminentemente económicas (ayudas, indemnizaciones, subvenciones, exenciones fiscales o medidas laborales y de seguridad social).
Pero, junto con estas, son necesarias determinadas medidas de carácter normativo de urgencia que permitan acelerar los procedimientos administrativos de recuperación, tanto de normas de urgencia para la contratación pública como para los procedimientos administrativos de nuevo planeamiento y gestión urbanística más eficaces y rápidos en su tramitación y efectos jurídicos.
Hacia un urbanismo de reconstrucción
A) Un urbanismo preventivo
El cambio ciclo climático es un hecho que tenemos frente a nuestras narices y la decisión de si queremos mitigar sus efectos es, por supuesto, una decisión fundamentalmente ideológica, basada en hechos científicos y realidades cada vez más frecuentes y contundentes. Sea como sea, es muy imprudente, caro y costoso en vidas humanas, seguir haciendo un urbanismo irrespetuoso con las realidades a las que nos enfrentamos.
La Cumbre de Río de 1992 fue un hito en la institucionalización de la conciencia ambiental a la escala global, de cara a un planeta que se está convirtiendo en un planeta urbano y, por tanto, el escenario fundamental desde el que hacer frente a la crisis ambiental son las ciudades y sus entornos territoriales de influencia. Pero más de 30 años después poco se ha conseguido más allá de intentar la concienciación de la población. Hoy, y sobre todo en la cuenca Mediterránea, el medio urbano ya sufre los fuertes impactos derivados del cambio climático, que imponen retos frente a los golpes derivados por el calor extremo, y el efecto “isla de calor”, y que afectan a la salud y las actividades económicas; los problemas de sequía y su repercusión en el abastecimiento de agua o los desbordamientos de ríos y los embates del mar sobre los núcleos urbanos costeros, todos ellos son problemas que deben ser abordados desde el nuevo urbanismo mediante la integración de la adaptación en la planificación urbanística, la gestión de la infraestructura verde y, en general, la urbanización sostenible.
La ocupación del suelo, la distribución de usos y actividades en el territorio urbano, así como la propia construcción de los edificios –residenciales, equipamientos públicos, empresas y oficinas, etc.-, debemos reconocer que no ha tenido en cuenta todos los condicionantes del territorio. Porque de haber sido así no estaríamos donde estamos en la actualidad. Pero tampoco podemos hacernos agentes del anti-urbanismo, o mejor del no-urbanismo, como algunos conservacionistas pretenden, confundiendo urbanismo con negocio.
Por lo tanto, debemos ser conscientes de las características actuales y futuras del clima, los más que posibles riesgos climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos, con el fin de intentar minimizar los daños y preservar la salud y bienestar de la ciudadanía.
El urbanismo debe adoptar nuevas formas de diseño de nuestras ciudades y su urbanización debe convertirse en uno de los instrumentos más eficaces para mitigar los múltiples problemas que, en muchos casos, él mismo ha generado. Y el tiempo no corre precisamente a nuestro favor.
B) La infraestructura azul
Los espacios que integran la infraestructura verde ya están incorporados a la misma ex-lege y su modificación y adecuación se produce de acuerdo con los cambios que todos estos instrumentos territoriales, ambientales y urbanísticos vayan siendo ajustados, modificado o sustituidos. Más aun en un territorio como el nuestro en el que existen tanto problemas de aridez como graves riesgos de inundabilidad. Donde el agua, para bien o para mal, por su escasez o por su irrupción violenta no deja de ser un problema de difícil resolución.
La Infraestructura Azul está relacionada con la infraestructura urbana del agua, y comprende aquellos componentes naturales y construidos a escala territorial y urbanística, tales como ríos, quebradas, lagos, esteros y humedales, así como también otros elementos urbanísticos diseñados para captar e infiltrar las aguas lluvias, como es el caso de los sistemas de drenaje en los espacios libres de las ciudades.
En cualquier caso, formarán la infraestructura azul los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como sus espacios adyacentes que tengan al agua como su elemento articulador; los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto por la legislación y la planificación sectoriales; los cauces fluviales y sus riberas, los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura azul, por sus funciones de recuperación de agua de lluvia, los tanques de tormenta; las redes de agua potable y de alcantarillado, especialmente sustituida por una red separativa de aguas pluviales y aguas residuales; las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) y las plantas desaladoras de agua.
El gran reto de la infraestructura azul en las ciudades son los nuevos métodos y materiales de urbanización para la gestión del ciclo integral del agua, evitando las superficies impermeables como el asfalto y zonas construidas que contribuyen a que se incrementen los volúmenes de agua de lluvia de tormenta, reduciendo la capacidad de retención y absorción tanto del suelo como de la vegetación. De igual forma, las redes de alcantarillado, además de ser deficientes y en muchos casos no separativas, no tienen la capacidad para recibir la cantidad de agua descargada por las nuevas edificaciones. Por ello la infraestructura azul va más allá que la infraestructura verde y, siendo complementaria, no puede ser considerada como una mera parte de esta.
Debemos promover una gestión del agua que tenga el objetivo de recuperar el ciclo hidrológico y promover un uso cíclico del agua, reduciendo su contaminación y su derroche, promoviendo y buscando la reutilización y aprovechamiento tanto de aguas residuales como pluviales, evitando traer agua de otras cuencas y que esta se contamine y se expulse sin ningún cuidado.
C) La lucha a través del planeamiento y la gestión urbanística
Las estrategias de mitigación persiguen limitar los riesgos o los efectos derivados del cambio ciclo del clima, reduciendo la acentuación de las vulnerabilidades, tanto por la intensidad de las mismas como por su mayor frecuencia. Y si no abordamos estas estrategias de mitigación urgentemente nuestra capacidad adaptativa se verá más rápidamente desbordada.
Si el urbanismo es la disciplina que se encarga de analizar y planificar las ciudades, resulta evidente que el urbanismo es determinante en la implementación de medidas para hacer frente al cambio climático. El urbanismo como disciplina que organiza y ordena los edificios y los espacios de una ciudad puede introducir medidas de adaptación al cambio climático, reduciendo amenazas, vulnerabilidades, y riesgo.
También puede plantear medidas para la mitigación de los efectos del cambio climático mediante el diseño urbano que favorezca estrategias de ciudad más global a favor de la reducción del impacto que implican las inundaciones.
Resulta evidente pues, que el urbanismo puede introducir diversas consideraciones al cambio climático en los instrumentos de planeamiento urbanístico. Sin embargo, aunque existen guías que proporcionan ayuda a la administración local para la adaptación al cambio climático, no son muchas las que se centran en el planeamiento urbano.
Las legislaciones autonómicas se han apoyado en la edición de guías que proporcionan ayuda a la administración local para la adaptación al cambio ciclo climático, no son muchas las que se centran en el planeamiento urbano:
En Valencia “Guía de urbanización sostenible en el marco del cambio climático” editada por la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana.
En Euskadi “Manual de planeamiento urbanístico para la mitigación y adaptación al cambio climático.”
Federación Española de Municipios y Provincias. “Guía metodológica de Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano. 2015, 208p.”
En Andalucía “Guía para la incorporación del Cambio Climático en el procedimiento de Evaluación Ambiental de los instrumentos de Planeamiento Urbanístico de Andalucía.”
En Navarra. “Guía de Urbanismo, Arquitectura y Cambio Climático y Guía metodológica para municipios navarros Adaptación al Cambio Climático de las Entidades Locales desde el Planeamiento Urbanístico. Propuesta de Instrucciones Técnicas de Planeamiento.”
Por parte del Estado son de gran importancia las guías publicadas en este sentido:
- Guía para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios frente a las inundaciones
- Guía para la evaluación de la resiliencia de los núcleos urbanos frente al riesgo de inundación redes, sistemas urbanos y otras infraestructuras.
- Recomendaciones para la construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inundables.
- Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenaje sostenible.
Pero ni un solo reglamento o norma de obligado cumplimiento más allá de las referencias normativas genéricas.
Resulta por lo tanto absolutamente necesario que las normas legales se desarrollen reglamentariamente de forma efectiva ante la evidencia ante la que nos encontramos de un cambio climático evidente.
Por todo ello, la estrategia que se plantea es la inclusión de estas soluciones basadas en la naturaleza en la norma para que sean de obligado cumplimiento en el planeamiento y en la gestión urbanística mitigando el impacto del cambio climático mediante el diseño de una Ciudad Permeable. Las soluciones que permiten integrar sistemas urbanos de drenaje sostenibles (SUDS) que ayudarán a gestionar mejor el agua y la inundación pluvial y costera introduciendo soluciones para la infiltración, retención y gestión sostenible del agua de lluvia. Además, la vegetación tiene un efecto beneficioso en la retención del agua.
Con el objeto de mejorar el sistema de drenaje urbano como herramienta crucial para prevenir inundaciones y gestionar eficientemente el agua de lluvia se propone incluir en la norma mediante un Reglamento de Urbanización Sostenible los siguientes aspectos:
1 .- Incluir normas que obliguen a los urbanizadores, ya sean públicos como privados, a incluir en los proyectos de urbanización medios que permitan implementar sistemas de drenaje sostenible (SUDS) (10) imitando procesos naturales para gestionar el agua en el lugar donde cae, utilizando técnicas como jardines de lluvia, pavimentos permeables y techos verdes. A diferencia de los sistemas de drenaje convencionales, que canalizan rápidamente el agua de lluvia hacia ríos y arroyos, los SUDS buscan imitar los procesos naturales de infiltración, evaporación y retención en el lugar. Son elementos previos al sistema de saneamiento debido a que no degradan e incluso restauran la calidad del agua que gestionan, es recomendable que estas aguas así tratadas no viertan al sistema de saneamiento, solo en caso de reboses y cuando no haya otro posible destino, se contemplará su vertido a la red de saneamiento. Por ello, los SUDS son sistemas que, según las características y condicionantes de su emplazamiento, deben estar desconectados o semi desconectados del sistema de saneamiento. Principales Objetivos de los SUDS son reducir la escorrentía pluvial urbana capturando y tratando el agua de lluvia para minimizar la cantidad de agua que ingresa a los ríos y arroyos cercanos; mejorar la calidad del agua al filtrar y retener el agua de lluvia para reducir su carga contaminante.
2 .- Incluir normas reglamentarias que promuevan la infiltración y recarga de acuíferos, permitiendo que el agua de lluvia se infiltre en el suelo, recargando los acuíferos subterráneos con el establecimiento de sistemas de vegetación instalados en la parte superior de los edificios que retienen el agua de lluvia y, de paso, reduzcan el impacto del calor urbano. Todo ello mediante:
– “Jardines de lluvia”, que son áreas ajardinadas diseñadas para captar y retener el agua de lluvia, permitiendo su infiltración en el suelo.
– Pavimentos permeables que permitan la infiltración del agua de lluvia en el suelo.
– Incluir dentro de la documentación obligatoria en los Proyectos de Urbanización el correspondiente plan de gestión de escorrentías: Planificando y diseñando sistemas de drenaje que puedan manejar eficientemente las escorrentías pluviales. Como, por ejemplo, zanjas de infiltración excavadas en el suelo que permiten la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo.
– Crear áreas de retención de agua que puedan almacenar temporalmente el agua de lluvia y liberarla lentamente, reduciendo el riesgo de inundaciones.
3 .- Determinar en el planeamiento y gestión urbanística la creación de espacios verdes y la mejora de la biodiversidad, integrando elementos vegetados y permeables en la estructura urbana, promoviendo la renaturalización y biodiversidad.
4 .- Establecer, a través del planeamiento la calificación de suelo dotacional destinado a áreas de retención de agua, los llamados “tanques de tormenta” en las zonas potencialmente inundables, es una estrategia eficaz para manejar grandes volúmenes de agua y mitigar inundaciones.
5º.- Identificar, mediante el estudio topográfico, ubicaciones adecuadas: Seleccionando áreas que naturalmente capturen agua, como depresiones naturales o terrenos bajos. Fundamentalmente los lugares cercanos a ríos o arroyos propensos a desbordarse.
6º.– Diseñar en el proyecto de urbanización el tamaño y la forma de la retención según la cantidad de agua que se espera manejar. Diseñando estanques, lagunas o embalses que permitan el almacenamiento temporal del agua de lluvia.
7º.- Implementar sistemas de entrada y salida, asegurando incluir estructuras como canales o conductos para dirigir el agua hacia la retención y liberarla lentamente para evitar una acumulación excesiva.
8º.- Utilización de la vegetación adecuada, especialmente mediante la plantación de vegetación nativa alrededor y dentro de las áreas de retención pueden ayudar a absorber el agua y prevenir la erosión. Las plantas también pueden mejorar la calidad del agua al filtrar contaminantes.
9º.- El propio proyecto de urbanización deberá establecer medidas de mantenimiento, planificando un programa de mantenimiento regular para asegurarse de que las áreas de retención funcionen correctamente. (limpieza periódica de obstrucciones, reparación de daños y monitorización de la vegetación, etc.)
D) La gestión urbanística post-catástrofe
- La contratación pública de emergencia
El régimen para la contratación de trabajos destinados a recuperar la funcionalidad de las infraestructuras básicas debe ser el más rápido posible y, en nuestra legislación, se regula a través de procedimientos de emergencia.
Se entiende por contratos de emergencia aquellos contratos cuya tramitación se lleva a cabo en acontecimientos catastróficos que supongan grave peligro. En estas circunstancias se eluden, a diferencia de los contratos de urgencia, los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación, siendo obligatorias solo las actuaciones indispensables para paliar las necesidades apremiantes.
Están regulados en el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, como un procedimiento totalmente excepcional mediante el que el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución o contratar libremente su objeto para satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales de la LCSP 2017, incluso el de la existencia de crédito suficiente (art. 39.2.b LCSP 2017).
Se exceptúa incluso la aplicación norma general relativa al carácter formal de los contratos públicos, los cuales no pueden ser nunca verbales (art. 37.1 LCSP 2017), excepto en la tramitación de emergencia. Por lo tanto:
– No requiere formalización con anterioridad al inicio de la ejecución (art. 153.6 LCSP 2017).
– No cabe interposición de recurso especial en materia de contratación (art. 44.4 LCSP 2017).
– La ejecución de las prestaciones debe iniciarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde que se adopta el acuerdo de emergencia. Si se excede dicho plazo, la contratación deberá tramitarse por procedimiento ordinario (art. 120.1.c LCSP 2017).
– Ejecutadas las prestaciones, rige lo establecido LCSP 2017 sobre el cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación. Si el libramiento de los fondos necesarios se ha realizado a justificar, pasado el mes (plazo máximo para iniciar las prestaciones), se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos (art. 120.1.d LCSP 2017).
Las actuaciones que no alcancen la categoría administrativa de “emergencia”, podrán ser tramitadas “de urgencia” conforme con lo regulado en el art. 119 LCSP 2017. En este caso, será necesario la contratación de proyectos técnicos con las correspondientes licitaciones con los plazos reducidos.
- Recuperación del bloqueo de las infraestructuras
a) Recuperación del ciclo integral del agua
Las empresas suministradoras concesionarias del ayuntamiento generalmente agua potable, deberán aportar con carácter de urgencia un plan de evaluación de daños en las redes de suministro y, con la mayor celeridad posible un plan de reposición de las infraestructuras dañadas con toda la diligencia necesaria para el restablecimiento de los mismos, bien con sus propios medios, bien con los que se le proporcionen.
El alcantarillado, pese a formar parte del ciclo integral del agua no suele ser concesionado a empresas suministradoras por lo que, en estos casos, es el ayuntamiento el responsable de su instalación y mantenimiento. Por ello, es recomendable que las concesiones del servicio público incluyan todo el ciclo integral del agua (suministro, evacuación y depuración, si procede).
No siendo así, con carácter general en estos casos de emergencia, es conveniente contratar con la concesionaria del suministro del agua la evaluación de los daños en la red de alcantarillado y la propuesta de trabajos para recuperar su funcionalidad lo más rápido posible a través de procedimientos de contratación de emergencia.
El embozo de todo el sistema de alcantarillado debido a los depósitos de lodo de la inundación y, después, por el vertido de los vecinos para limpiar sus viviendas y las calles, es uno de los problemas más graves tras una inundación, ya que inciden directamente sobre la salubridad y la salud pública al no poder evacuar las aguas fecales.
En las zonas propensas a inundaciones no se les puede aplicar el mismo régimen técnico que a las zonas donde no existe esta posibilidad. Para ello, el reglamento técnico regulador debería incluir dimensiones adecuadas de los pozos de registro, los aliviaderos los sumideros o imbornales y las acometidas a la red general para permitir su limpieza y puesta en funcionamiento de la forma más rápida posible. Evidentemente la solución de urgencia es distribuir sanitarios portátiles de urgencia en tanto se restablece el alcantarillado.
b) Restauración del alumbrado público
El alumbrado público es también una de las infraestructuras básicas en cualquier núcleo urbano sin embargo no suele estar preparado para situaciones de emergencia. Y su falta genera inseguridad ciudadana y alienta el vandalismo.
Las soluciones de emergencia para la instalación de alumbrado público son cruciales para garantizar la seguridad y la visibilidad en situaciones de emergencia, como cortes de energía o desastres naturales (Luces de Salida con Batería Incorporada que se activen automáticamente cuando se corta la energía y proporcionan iluminación en las rutas de evacuación; Luces de Emergencia Empotradas en el techo o en las paredes y se activan en caso de fallo de energía; Lámparas de Pared Autónomas; Sistemas de Iluminación de Emergencia Centralizados controlados por un sistema central que activa todas las luces de emergencia en caso de fallo de energía; Sistemas de Gestión de Edificios para una respuesta coordinada y eficiente durante la emergencia; etc.).
Es importante que estas soluciones cumplan con las normativas y regulaciones locales, como la norma UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 para luminarias de emergencia.
Además, es esencial realizar pruebas y mantenimiento regular para asegurar que todo el sistema funcione correctamente en caso de emergencia.
c) Recuperación de las redes eléctricas, de gas y telefonía
Las empresas de suministro de energía eléctrica, telefonía y gas deben contar con planes de emergencia específicos para hacer frente a inundaciones. Estos planes suelen incluir varias fases y medidas para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los ciudadanos. Los elementos clave que suelen incluir estos planes son:
- Evaluación de Riesgos identificando las áreas más vulnerables a inundaciones y evaluación de los posibles impactos en las infraestructuras críticas.
- Sistemas de Alerta Temprana mediante implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana para detectar posibles inundaciones y activar los protocolos de emergencia.
- Medidas Preventivas de instalación de barreras físicas, sistemas de drenaje y otras infraestructuras para minimizar el riesgo de inundaciones.
- Planes de Contingencia detallados para la respuesta inmediata, incluyendo la movilización de equipos de emergencia y la coordinación con autoridades locales.
- Establecimiento de canales de comunicación efectivos con los clientes y las autoridades para informar sobre el estado del servicio y las medidas adoptadas.
- Estrategias de recuperación y restauración para la rápida restauración del servicio una vez que la situación de emergencia haya sido controlada.
Los planes de emergencia para empresas de suministro de energía eléctrica, telefonía y gas están regulados por varias normativas y decretos tanto a nivel nacional como europeo. Los principales marcos regulatorios son:
- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación en España.
- Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE (EDL 2006/1157). Este reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo establece la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad mediante el Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico en España (PPR) con los siguientes objetivos:
– Garantizar el suministro de electricidad en situaciones de crisis. El plan establece estrategias para asegurar que, en cualquier escenario adverso, se mantenga el servicio de suministro eléctrico, minimizando interrupciones.
– Mejorar la resiliencia del sistema eléctrico ante diversas amenazas, tanto físicas como cibernéticas, mediante la preparación y la prevención de riesgos asociados a la infraestructura crítica del sector.
– Establecer protocolos de actuación y coordinación entre diferentes agentes y autoridades involucradas, tales como operadores de sistemas eléctricos, fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales, para gestionar eficientemente cualquier incidente que afecte al sistema eléctrico.
– Desarrollar planes de recuperación y simulacros para evaluar y mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico ante situaciones de emergencia, validando los mecanismos y procedimientos implementados.
– Incorporar lecciones aprendidas y acciones de mejora tras cada incidente o crisis, lo que incluye el análisis post-crisis, informes de evaluación y participación en grupos de trabajo internacionales.
- Actuación sobre los edificios dañados
a) Edificios dañados
En edificaciones, resulta obligada la propiedad de los terrenos, construcciones, edificios o instalaciones, hasta el límite del contenido normal del deber de conservación. Este es el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de la propiedad. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de la Administración que ordene las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
Este límite se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.
En estas situaciones de afección a los edificios por desastres naturales resulta conveniente que sean las administraciones públicas quienes asuman la figura de agente rehabilitador al concurrir razones de interés público.
El dictado de la orden individualizada de rehabilitación, la declaración de incumplimiento y la convocatoria y resolución de los concursos y subastas a los efectos de la rehabilitación de edificios, podrán acordarse de oficio por los ayuntamientos o a instancia de terceras partes interesadas en participar en el proceso rehabilitador.
También podrá presentar documentación comprensiva de una memoria técnica y jurídica, que justifique el interés general de la actuación de acuerdo con los criterios objetivos de la actuación basados en el fomento de la edificación que, en su caso, haya aprobado el ayuntamiento, así como los plazos previsibles para ello.
En este sentido el Agente Rehabilitador Público es el organismo encargado de adoptar las actuaciones rehabilitadoras necesarias que permitan obtener las licencias de ocupación de los inmuebles afectados por el desastre. Evidentemente ello deberá realizarse mediante la correspondiente Resolución administrativa por la cual se ordena la ejecución de las obras de intervención en edificios existentes.
Se adoptará por las Comunidades Autónomas en el caso de inmuebles catalogados y por el ayuntamiento en los restantes edificios. La orden puede imponer la ejecución de obras de reparación, conservación y rehabilitación de los edificios deteriorados tomando las medidas necesarias para ejercer, en su caso, la tutela y defensa de los intereses de las personas inquilinas. La orden deberá cumplirse en el plazo de 6 meses.
b) Edificios en estado ruinoso
Tratar edificios en ruina tras una catástrofe requiere un enfoque meticuloso y coordinado para garantizar la seguridad pública y la recuperación efectiva. Ello se lleva a cabo a través de un proceso que debe llevarse a cabo con la mayor agilidad posible:
- Evaluación Inicial: Realizar una inspección detallada para evaluar los daños estructurales y determinar si el edificio puede ser reparado o al estar en estado de ruina debe ser demolido.
- Seguridad y Estabilización: Asegurando el área para evitar accidentes y, si es posible, estabilizar la estructura para prevenir colapsos adicionales.
- Desalojo y Protección: Desalojar a cualquier ocupante y proteger los bienes que puedan ser recuperados.
- Planificación de la Demolición o Reparación: Si el edificio no puede ser salvado, planificar su demolición de manera segura. Si es reparable, desarrollar un plan de rehabilitación.
- Gestión de Residuos: Asegurar una correcta gestión y eliminación de los escombros y materiales peligrosos.
- Rehabilitación y Reconstrucción: Si se decide rehabilitar el edificio, seguir un plan detallado de reconstrucción que cumpla con los estándares de seguridad y calidad.
En estos casos en los que la rehabilitación de la edificación exceda de la mitad de su valor de construcción a nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la preexistente, realizada con las condiciones imprescindibles para autorizar su ocupación procede la declaración de Ruina Legal.
Procede su declaración cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a un edificio o construcción, manifiestamente deteriorada, o para restaurar en ella las condiciones mínimas que permitan su uso efectivo, supere el límite del deber normal de conservación.
La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado, ni objeto de un procedimiento de catalogación, determina para la propiedad la obligación de rehabilitarlo o demolerlo, a su elección.
La declaración de ruina legal respecto a un edificio no catalogado, u objeto del procedimiento de catalogación, conlleva para la propiedad la obligación de adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad.
La adopción de las medidas cautelares dispuestas por el ayuntamiento para evitar la ruina inminente no presupone la declaración de la situación legal de ruina, pero determinan el inicio del procedimiento para su declaración, y conllevará la incoación automática de un procedimiento contradictorio de incumplimiento del deber de conservación de la edificación.
- Propuesta de ordenanzas para los edificios en zona inundable
La reconstrucción exige también una nueva propuesta de ordenanzas de edificación que afecte tanto a una nueva forma de construcción de los edificios como los usos permitidos en estos.
En el suelo terciario se ha demostrado que las soluciones mediante el modelo que los aparcamientos se construyeron en la planta baja del edificio, y la actividad se lleva a cabo en la primera planta del edificio ha sido mucho más efectivo que el modelo centro comercial con aparcamientos en el sótano.
Por ello, sería conveniente que en las zonas potencialmente inundables se prohibiera la construcción de sótanos, con carácter general. Y en especial en el suelo industrial, logístico y terciario. Y que el uso de aparcamiento se reservara para la planta baja de los edificios. Evitando los usos productivos y propiamente terciarios en las plantas bajas.
Evidentemente ello incrementaría el coste de construcción de los edificios industriales y terciarios. Y una de las fórmulas para reducir este coste sería que la edificabilidad en planta baja no computara, al igual que ocurre en la construcción bajo cota “0”, quedando radicalmente prohibido en planta baja cualquier uso que no sea el de aparcamiento.
Ciertamente resulta muy difícil prohibir los usos comerciales y terciarios en las plantas bajas de la ciudad consolidada, donde incluso los usos residenciales son comunes. Sería conveniente restringir este uso en plantas bajas.
En cualquier caso, mediante ordenanza de edificación y usos se debería regular medios de evacuación en los edificios afectados por inundabilidad potencial o acreditada.
- La monitorización preventiva
La monitorización preventiva no es más que una serie de indicadores de sostenibilidad que deben ser incluidos en el planeamiento. Una garantía de que la planificación realizada y su ejecución a través de la gestión urbanística han sido eficaces y han cumplido los objetivos marcados por el plan.
El nuevo planeamiento no solo debe beneficiar la adaptación y resiliencia de la ciudad hacia nuevas, y casi seguras y más frecuentes, inundaciones de los núcleos urbanos y polígonos industriales. Sino que, para ser eficaz es conveniente la inclusión de indicadores que nos ayuden a monitorizar el éxito o fracaso de las medidas adoptadas.
Estos indicadores de sostenibilidad deberán estar integrados por parámetros básicos y ser coherentes con la finalidad de la medición perseguida haciendo referencia, en todo caso, a la población y a la capacidad tanto del territorio para asumir la nueva ordenación, como de las infraestructuras que prestan los servicios urbanísticos.
En la era de la inteligencia artificial existen varios sistemas de monitorización que deberían ser incluidos obligatoriamente en la normativa urbanística para que sean incluidos en los proyectos de urbanización de las zonas urbanizables potencialmente inundables y que pueden ayudar a prevenir y alertar sobre el peligro de inundaciones. Por ejemplo:
- La inclusión en las urbanizaciones de Sensores de Nivel de Agua que monitoreen continuamente el nivel de agua en ríos, arroyos y, sobre todo, los sistemas de drenaje. De forma que, cuando el nivel de agua supere un umbral predefinido, se activé la alerta.
- Sistemas de Alerta Temprana que integren los datos de aquellos sensores y que utilizan algoritmos para predecir eventos de inundación. Pueden enviar alertas a través de sirenas, mensajes de texto, y aplicaciones móviles.
- Plataformas IoT (Internet of Things): Utilizan una red de sensores conectados que recopilan y transmiten datos en tiempo real a un centro de control, permitiendo una respuesta rápida y coordinada.
Implementar estos sistemas puede ayudar a minimizar los daños causados por las inundaciones y proteger a las comunidades vulnerables.
Conclusiones
Desde un punto de vista preventivo, a nivel del planeamiento urbanístico de las zonas que, aun siendo potencialmente inundables o no aptas para la edificación, tengan que ser urbanizadas por su calificación urbanística como urbanizables resulta de máximo interés complementar lo que se ha llamado “Infraestructura verde” con la inclusión de la “infraestructura azul” como herramienta de planificación.
La Infraestructura Azul está relacionada con toda la infraestructura urbana del agua, y comprende tanto aquellos componentes naturales (cauces y lagos) y construidos (embalses, aliviaderos) y otros, más importantes con el tema que hemos tratado, relacionados con elementos urbanísticos diseñados para captar e infiltrar las aguas pluviales, como es el caso de los sistemas de drenaje en los espacios libres de las ciudades.
La necesidad de incluir en el planeamiento algo más que criterios generales debe suponer un mayor esfuerzo para incluir, aun de forma reglamentaria, aspectos que impliquen un urbanismo preventivo o de mitigación, en particular aquellos incluidos en las Guías antes listadas de cada Comunidad Autónoma y Nacional.
La obligatoriedad de inclusión en los proyectos de urbanización de zonas con peligro de inundabilidad, desérticas o no vivideras, tanto aquellas que pudieran estar dentro de áreas afectadas hidrológicamente por un periodo de retorno de 500 años como de las zonas colindantes a estas, de sistemas de drenaje sostenible (SUDS) e incluir normas reglamentarias que promuevan la infiltración y recarga de acuíferos, permitiendo que el agua de lluvia se infiltre en el suelo, recargando los acuíferos subterráneos con el establecimiento de sistemas de vegetación instalados (Jardines de lluvia) calificando de suelo dotacional destinado a áreas de retención de agua, los llamados “tanques de tormenta”, y por supuesto, incluyendo en todos los proyectos de urbanización un plan de gestión de escorrentías.
La gestión sobre los edificios dañados por la catástrofe tampoco es especialmente fácil, desde un punto de vista administrativo, tanto en aquello que concierne a la tramitación de las ruinas inminentes, como la de aquellas edificaciones que pueden ser recuperadas puesto que el procedimiento, que es necesario, es realmente complejo, tal vez por su carácter garantista. En consecuencia, sería necesario un procedimiento específico para estas circunstancias, de forma que las ruinas inminentes y la adopción de medidas de seguridad pudieran ser adoptadas con mayor celeridad. Y que las medidas de restauración en aquellos edificios que pudieran ser reparados no necesiten de la obtención de licencia previa y puedan resolverse a través de declaración responsable, acompañada de proyecto técnico cuando afectara a aspectos estructurales de la edificación.
Evidentemente sería necesario establecer un sistema fiscal de exención del ICIO y la tasa municipal de obras, para estos casos.
Finalmente, las ordenanzas urbanísticas de aquellos municipios afectados por cualquier grado de catástrofe en sus núcleos urbanos, polígonos industriales o suelo urbanizable deben recoger aspectos como la imposibilidad de la construcción de sótanos en estas zonas y limitar los usos en plantas bajas, la obligatoriedad de la construcción de infraestructuras de contención y gestión de aguas de escorrentías.
En definitiva, el urbanismo de reconstrucción es necesario para un próximo futuro, en el que el cambio ciclo climático afectará de forma más severa a los municipios de la cuenca mediterránea. Por ello, es necesario incluir nuevas normas a todos los niveles, legal, reglamentario y de ordenanzas municipales. Tenemos instrumentos y guías de referencia que pueden servir de mucho y es urgente.